(Tomado del libro HUELLAS)
Antes de morir, Alejandro Henao pensaba que finalmente había derrotado a sus secuestradores. Cosas de los seres humanos, cuando los seres humanos tienen dignidad.
Aquella mañana se hallaba tendido en el barro bajo un hule engarzado en cuatro estacas. Una de sus piernas se había puesto tan gruesa como el tronco del sande que limitaba la visión al frente, y el color de la piel parecía más oscuro que al atardecer. Un oscuro con muchos tonos: amarillento, morado, ocre grisáceo, verdoso: un verde oliva apagado. Toda una escala de tonalidades terribles subía desde el tobillo. En ese momento aquella visión de naturalezas muertas alcanzaba la rodilla y él sabía que cuando el pellejo se muda al gris y además al verde amarillento, está tomando el tono de la carne en descomposición.
“El gris es descomposición”, pensó.
A esa hora la niebla olía mal. Era su propio olor. Por eso le había dicho a sus compañeros de carpa: “aléjenme de ustedes, huelo a secuestrado”. Y ellos se lo llevaron pendiente arriba y lo depositaron bajo el trozo de hule con que se guarecían dos guerrilleras. Ellas se fueron de mala gana hasta el charco que él ocupaba sobre el barro y la masa de hojas muertas y palos tendidos alrededor, con los cuales los secuestrados intentaban contener el agua que se deslizaba por la ladera. Debería ser el día treinta y ocho desde cuando los prendieron en los restaurantes que bordean el kilómetro 18 de la carretera que conduce de Cali a las costas del Océano Pacífico.
Amaneció por fin. Mañana gris por el techo de nubes bajas. Las nubes venían del Pacífico y antes de chocar con la cordillera de montañas se desgajaban al atardecer, al comienzo de la noche, a la medianoche, a la madrugada, por la mañana. La anterior había sido una de aquellas noches en que uno llega a creer que Dios lo ha abandonado.
De las cinco de la tarde a las cinco de la mañana pudieron contar doce aguaceros que acribillaban la selva en lapsos de media hora. Cesaba la lluvia otro tanto y cuando se escuchaban los árboles escurriendo, volvían la tempestad y el agua barriendo el piso. Ellos estiraban los brazos en la oscuridad. Algunas veces lograban arrancar ramas de los árboles, las colocaban allí, pero el agua las cubría. Al atardecer se habían sentado sobre los trozos de cobija y pronto sintieron que las nalgas y luego la cintura se anegaban y se pusieron de pie. Así transcurrió la noche eterna de la selva hasta cuando amaneció, a las… Diablos, nunca supieron a qué hora vivían porque les quitaron los relojes. Cuando comenzó el acoso del ejército, tal vez el día cuatro, ¿o el día tres?, uno de los guerrilleros dijo que se los entregaran. Y que entregaran también los llaveros y los objetos metálicos que llevaban encima. “¿Por qué?” les preguntó Alejandro y el que mandaba, respondió: “Los relojes son metálicos y nos están delatando: el avión fantasma…”. “¿Acaso sus fusiles no son metálicos?” volvió a decir.
Silencio.
Los recogieron uno a uno y se los llevaron.
La mañana siguiente los secuestradores los tenían puestos.
“¿Secuestradores? Alto ahí. Nosotros, rico hijueputa, no somos secuestradores. Somos guerrilleros, hacemos retenciones. No lo olvide”, dijo uno de ellos. Alejandro, que siempre los enfrentó porque al secuestro lo derrota la dignidad, decía él, le preguntó entonces cual era la diferencia entre un secuestro y una retención, y el que mandaba respondió que se trataba de cosas diferentes. Luego se lo explicaría.
En ese momento, Alejandro pesaba unos veinte kilos menos que el día de la retención, un domingo de septiembre, y como los demás, vestía un pantalón verde de hilo y una camiseta verde que les dieron los guerrilleros. De los restaurantes se llevaron a cincuenta y cuatro personas, luego comenzó la presión del Ejército y se vieron obligados a abandonar a treinta y tres hasta quedar veintiuno.
“¿Quiénes somos nosotros?”, se preguntó luego y la respuesta llegó pronto. El que mandaba dijo por un aparato de radiocomunicaciones: “tenemos a la mitad de la mercancía”. Ellos eran mercancía que trepaba casi sin descanso por los contrafuertes de la cordillera resbalando en el piso de la selva.
El piso de la selva. Eso se dice fácil. Pero el piso de la selva es un colchón de hojas que han caído de los árboles a través de los siglos y debajo de él, una gelatina profunda de barro, y hay miles, millares de raíces que en este caso son obstáculos invisibles, y espinas como puñales que taladran las suelas. Es una maraña que quiebra los pies y las rodillas porque no se ve y el hombre de la ciudad, acostumbrado a pisar liso, y duro, como es el cemento, da el pasó y siente que los huesos traquean y vienen el dolor y la caída, y cuando se incorpora lo punza el cañón del fusil que marcha a sus espaldas:
“Hágale rico hijueputa que es por la revolución”.
A ellos les dieron botas de caucho. No a todos. A un joven que calzaba 45 le tocó un par 43. Y a algunos una cobija. Andaban con su cobija al hombro, dando volteretas y rodando hasta el fondo de un tajo en la montaña encubierto por la vegetación. Y caminaban, quince, dieciocho horas en cada jornada porque el Ejército andaba cerca. Cuando se detenían, armaban sus plásticos en la oscuridad y se sentaban en el barro a esperar el día siguiente.
La cuarta noche, Alejandro le habló a un guerrillero de unos dieciséis años —la mayoría eran jóvenes, morenos o cetrinos, zambos o con facciones indígenas y cuando hablaban no miraban a la cara. Nunca los vieron mirar de frente—. Alejandro le preguntó qué era un rico y aquel respondió: “yo vivía en un poblado llamado Jamundí y comía una sola vez al día. Para poder comer, le ayudaba a una mujer que vendía morcillas y cosas de esas en el parque. Por las tardes cargaba las cajas con refrescos, le ayudaba en su trabajo y estaba allí colaborándole horas y horas. ¿Y sabe que? A la medianoche, antes de irse, ella me regalaba una papa rellena. Eso era lo único que yo comía en todo el día. Apenas a la medianoche, no cuando despertaba. No. Eso era a las doce o a la una de la madrugada. Para mi un rico es el que tiene con qué desayunar cuando abre los ojos. Un rico hijueputa es el que puede comer dos veces al día, no una sola vez, a las doce o a la una de la mañana. ¿Sabe qué es la revolución? Comer dos veces al día. Esa es la revolución si quiere saberlo”.
Los primeros veintiséis días anduvieron con hambre y angustia, mucha angustia, muchísima angustia por un lugar llamado Los Farallones de Cali, inmensas montañas que forman la cordillera occidental. Partieron de la carretera a unos mil metros de altitud y treparon hasta tres mil cuatrocientos metros, más arriba de las nubes, a través de una selva de tierra fría asociada con la niebla, y luego volvieron a descender, puesto que un par de días después de la retención los captores hallaron que el Ejército había taponado las sendas conocidas y tuvieron que desviarse hacia las cumbres para esquivarlo. Pero los captores no eran hábiles en las cumbres ni buenos conocedores de selva. Saber de selva no es solamente orientarse sino identificar a cada paso la despensa de comida que representan los bosques tropicales, de manera que el estómago emergió como uno de los protagonistas del drama. Por otra parte, la fuga es un ingrediente que implica en la guerra correr sin detenerse para buscar un animal y comérselo crudo porque generalmente no se puede hacer candela de día. El humo delata. De todas maneras, ellos no sabían cosas tan elementales como hacer trampas o reunir un puñado de palmitos o cereales silvestres.
El Ejército pronto halló los lugares en donde los guerrilleros habían almacenado comida y se la llevó, por lo cual, cuando llegaban a un refugio lo hallaban vacío. Miles de municiones, minas explosivas, arroz, frijoles, sal, aceite habían desaparecido y los que mandaban y los que obedecían perdieron la cordura. “Matemos a estos ricos hijueputas”, dijo un día uno de ellos, pero una mujer se le enfrentó: “Compañero, la organización no puede afrontar ese costo político”, gritó. Luego, la marandúa, que es el rumor que corre por las selvas, trajo el cuento: “los mandos se han enfrentado a trompadas”.
Alejandro y sus compañeros presentían cada mañana y cada atardecer la presión del ejército y a partir de allí él caminó más lento para acortar aún más la distancia. Un morocho dijo que había visto a los militares al otro lado de una cañada y luego los vio otro y más tarde un tercero.
Ahora los helicópteros zumbaban sobre las copas de los árboles; en otras oportunidades se escuchaba el sonido del avión fantasma, unas veces de día, otras de noche.
A ellos les daban arroz en una bolsa de polietileno y se lo iban comiendo a pellizcos mientras caminaban y caían. Más adelante el arroz llegó crudo. El ser humano no maneja algo que permite asimilar ciertas comidas sin haberlas pasado por el fuego. Comes arroz crudo y arrojas arroz crudo. La mercancía se deterioraba por el hambre, por el ejercicio sobrehumano que significa correr a más de tres mil metros de altitud, y por la angustia.
“El que trate de escapar, morirá; estos son territorios nuestros, todo está minado contra el enemigo”, decían para aterrorizarlos. Pero Alejandro comprendía que esos no eran “sus” territorios, sencillamente porque transitaban desconcertados abriéndose paso a machetazos. “Los soldados los han llevado al desgaste. Romper selva los está agotando”, pensaba y sonreía, y luego les decía:
“Háganle que es por la revolución”.
La guerrilla se dividió en tres cuerpos. Adelante, desde luego, la vanguardia. En el centro la mercancía: un secuestrado y un guerrillero a sus espaldas y más atrás la retaguardia, distanciados unos de los otros. “La mercancía no debe enterarse de nada” había dicho el que mandaba en los demás, pero la mercancía sabía qué sucedía adelante y atrás porque escuchaba los balazos. Luego la marandúa traía el rumor.
El día cuatro escucharon el primer combate y fue capturado un guerrillero. El día ocho murió otro y capturaron a cuatro: tres eran mujeres y un niño de catorce. El día diez el ejército desmanteló una despensa con comida, herramientas y plástico verde para improvisar carpas. El día once hallaron un nuevo campamento de paso, pero el Ejército se había llevado la ropa y la comida.
Esa tarde Alejandro se sentía agotado. “El único ejercicio que acostumbro es subirme a la cama”, le había dicho a alguien y antes de enfrentar la trepada a un risco se sentó en el barro y le gritó al hombre que venía castigándole las costillas con el fusil: “Si lo desea, máteme, pero no camino más”.
Uno de los que mandaba lo escuchó y se detuvieron unos minutos. Cerca de un laurel escuchó a varias guerrilleras. “Un diálogo de colegialas hablando del noviecito. Una conversación insulsa. Es que son niñas de quince, de dieciséis años” comentó después.
Esa noche avanzaron y luego retrocedieron y volvieron a avanzar antes de buscar un sitio para detenerse. “Ni un paso atrás… ¿Cómo es eso?”, le dijo al cabecilla y sonrió. Estaban allí sentados sobre su cobija y una hora después o algo así, escucharon un estruendo y tras el estruendo voces: “A correr, nos vamos, nos vamos”. Cien pasos, cien caídas y nuevamente la voz: “Atrás, regresen atrás. Es un árbol que cayó”. Los guerrilleros estaban tensos.
Un poco antes del amanecer oyeron al avión fantasma. “Sus relojes nos están delatando” le dijo con sorna a una mujer a quien él llamaba La Primera Dama. Era una guerrillera gorda, las piernas diminutas, la cola abultada pero cuadrada y decía que era la amante de uno de los que mandaban en todos ellos. “Mi marido sale en la televisión. Mi marido es muy popular”, decía frecuentemente y miraba a la cara solo a quienes le inclinaban la cabeza. Desde luego Alejandro no era uno de sus fans y cuando no había agitación, ni nerviosismo, ni amagues, ella se ponía frente al fogón y hacía sopa de arroz, pero a él no le daba arroz sino el agua que hervía sobre la olla, aunque a estas alturas se cocinaba poco. Por las noches se acercaba alguien y les decía:
— ¿Sí lo ven? Por culpa de su glorioso Ejército Nacional no estamos comiendo, ni podemos detenernos a descansar, ricos hijueputas.
Cuando creían que había calma, el que mandaba se sentaba bajo un hule con las piernas cruzadas, abría un cuaderno en el cual había anotado la información obtenida en dos o tres interrogatorios individuales y los llamaba uno a uno:
— Alejandro, ven acá, decía.
Alejandro lo asociaba con un sultán, su nariz horadada por esquirlas de granos y espinillas viejas, las cerdas del bigote colgando por los extremos del labio. Él se acercaba y el hombre le decía:
— Descálzate, me vas ensuciar el plástico que cubre el piso.
Alejandro se quitaba las botas.
— ¿Cuántos fusiles me vas a dar?, preguntaba, y Alejandro le volvía a explicar que solo tenía una pequeña casa que no había acabado de pagar.
— Aún la debo, yo soy un asalariado como toda esta gente. Trabajo desde antes de que amanezca, yo no soy rico.
— Tienes que darme cuarenta fusiles, decía aquel hombre.
— Cuarenta fusiles son doscientos millones de pesos. Mi casa vale cuarenta ¿Cómo puedo…?, respondía, y el hombre no lo dejaba terminar:
— Ese es tu problema, riquito de mierda. Cuando salgas de aquí me tienes que dar cuarenta fusiles para la revolución, y si no lo haces, ya sabemos donde vive tu familia. Tú quieres la tranquilidad para ellos, y que ninguno de tus hijos muera como un perro, ¿verdad?
Y la mañana siguiente:
— Alejandro, ven acá: ¿cuándo nos vas a pagar?
— Quince de febrero.
— ¿El quince de febrero? Estás loco. Que sea el quince de diciembre. Ya lo sabes, tu familia… Ah. ¿Qué te gusta comer?
— Carne de cerdo.
— Bien. Cuando salgas de aquí alguien se va a comunicar contigo por teléfono y la clave será carne. Medida de seguridad para evitar el chantaje de algún bandido.
Luego llamó al doctor Nassif, un cardiólogo mal herido que difícilmente se movía. Él le dijo que ganaba poco más de un millón de pesos en el Instituto de Seguros Sociales. Sí, era un cardiólogo pero a la vez un asalariado, un hombre pobre, no tenía auto, debía la casa donde vivía.
— ¿Un medico pobre? Amigo: todos los médicos son ricos porque son los dueños de las clínicas.
— No, somos asalariados, la Ley Cien…
— Qué leyes ni qué coño. Tú me tienes que dar sesenta fusiles para la revolución.
— Dios, eso son trescientos millones de pesos. Nunca los he visto juntos.
Mira una cosa, doctorcito de mierda: así te mueras, tú no te salvas de pagarnos ese dinero porque tu familia tendrá que hacerlo. Ahí quedan tu mujer, tus hijos, tus hermanos bien vivos. A nosotros nos pagan o nos pagan.
El médico se hallaba muy mal, los testículos al descubierto, la gangrena avanzando. Se quejó y El Sultán sonrió:
— Ahora sí te quejas. Pero cuando tú haces sufrir a la gente poniéndole inyecciones estás callado, verdad?
— ¿Desea que le muestre mi declaración de renta?,
preguntó el médico. —- ¿Qué es eso?, respondió el hombre.
— Un papel. En él verá cuanto gano.
— ¡Cuanto gano! Los médicos son ricos, hijueputa. Te repito: si tú te vas algún día de aquí con los demás, como todos ellos me tendrás que pagar hasta el último centavo. Demórate un año, dos, lo que sea. Y si te vas del país, apretaremos a tus hermanas, a tus hermanos, a tus sobrinos. Aquí dejas tú, mucha familia y nosotros sabemos quienes son. Alguien te buscará en tu casa, en tu consultorio donde estés y tú tendrás que ir pagando. Nosotros tenemos toda la información sobre ti.
Un poco después, Alejandro le informó al hombre de la nariz que el médico tenía un shoc séptico y eso era mortal, y aquel sonrió:
— ¿Mortal? Eso no es nada, es un rasguño. Llamó a La Primera Dama y le ordenó que buscara una aguja y una hebra de hilo para que lo cosieran.
— Eso no es posible, eso no se hace así, dijo Alejandro.
— Pues no es así con la gente cobarde. En cambio a nosotros…
— El médico está grave, insistió, y el hombre respondió:
— Ese es problema de él. Pero, además, nadie se muere de una herida.
“No tienen la menor idea de qué es salud”, comentó Alejandro más tarde. Un día después preguntaron por medicamentos y encontraron que el botiquín de guerra estaba compuesto por una botella de alcohol, un frasco de agua oxigenada y unas tabletas de Dólex.
El día doce arribaron a otro campamento, pero no hallaron las cobijas, la comida, la ropa y las municiones que esperaban encontrar. El Ejército había pasado primero por allí y estaba cerrando el cerco. El médico se hallaba en peor estado.
— Nosotros no tenemos medicamentos, pero él es médico. Un médico se puede curar solo, para eso es médico, dijo el que mandaba. Miró hacia los árboles y comentó luego:
— La culpa de todo la tiene el Ejército que no se retira para que podamos negociar.
El día diecisiete fueron capturados un guerrillero con su arma y otro que había desertado. Luego escucharon un combate. Supieron que murió un guerrillero y tres más se habían entregado.
Por la noche volvió la voz del hombre de la nariz abollada:
— De aquí nadie se va sin pagar. Si transcurre un año y alguien no ha pagado, lo matamos porque tanto tiempo comiendo aquí, feliz y tranquilo… Eso le cuesta mucho dinero a la revolución y el rico hijueputa es mercancía inservible.
Esa noche una guerrillera rodó por un filo de la montaña. Alejandro escuchó un grito que se hundía bajo la vegetación, pero nadie dijo que se detuvieran. Un par de horas más tarde uno de los jefes ordenó buscarla, y a las cinco horas apareció con el brazo retorcido. Estaba fracturado por el codo.
Ya en El Naya, un valle intermedio en los contrafuertes de las montañas, supieron que serían separados en dos grupos. Luego escucharon al hombre de la nariz floreada diciendo por su aparato de radiocomunicaciones:
— Vamos a dividir la mercancía en dos lotes—, tomó su cuaderno y leyó los nombres:
— Tales se van. Tales se quedan.
El llanto de la separación, la despedida de hermanos, el adiós de algunos novios. Marcharon los primeros pero un par de horas después, que el Ejército, que están encima, regresen unos, regresen también otros. Volvieron a unirse. Y Alejandro:
— ¿Ni un paso atrás? ¿Ustedes no andan diciendo que ni un paso atrás revolución o muerte?
El día veintiséis habían descendido tanto que comenzaron a abandonar el bosque nublado y desde los últimos riscos vieron el dosel de una selva densa. Se movían hacia el río Naya a unos mil metros de altitud. Floresta cálida pero igualmente húmeda. Un día más tarde escucharon dos combates. La marandúa dio cuenta de un guerrillero muerto. Por la tarde cayó muerta una guerrillera. La retaguardia empezaba a ser diezmada y el Ejército se acercaba a la mercancía.
La esperanza de comer por fin, estaba en El Naya. Les habían dicho que allí tenían grandes bodegas de comida, pero llegaron allá y las bodegas no eran bodegas sino hules engarzados en los árboles, y tampoco eran grandes, ni había comida. El ejército también había pasado por allí.
Aun al pie de la cordillera, los aguaceros torrenciales continuaban. Por las noches mientras dormían, los secuestrados se escurrían por la pendiente y terminaron por atar sus manos con los cinturones a los troncos de algunos árboles.
Una mañana se apareció por allí alguien que hablaba de política.
— Llegó el momento de sentir la guerra. Ustedes no la han sentido, dijo y Alejandro le explicó que ellos eran inocentes.
— En Colombia no hay inocentes, respondió aquel, y luego de un breve silencio, continuó:
— Los ricos de Cali, y los ricos de Colombia no la han sentido aún.
— Nosotros no somos ricos, insistió Alejandro y el hombre pareció no escuchar. Ahora hablaba del petróleo y de los recursos naturales:
— Quienes gobiernan se lo han entregado todo al imperio. Hoy los ricos de Cali quieren robarse el gas natural y el resto regalárselo a alguna multinacional extranjera. Estamos en eso. La élite se lo ha robado todo. Aquí todo son saqueos del dinero público. Todo son Dragacoles. Miren diariamente la prensa: cada día hablan de miles de millones que se roban los amigos del Presidente de la República, miles de millones que se roban los del Congreso, miles de millones que se roban en las empresas de servicios públicos. Las entregan, luego las descapitalizan; los que compran reciben regalado y el resto se lo roban los de aquí, y luego, para solucionar el atraco, elevan las tarifas de la luz y del agua. Y triplican los impuestos para que El Cartel de Palacio pueda robar más. Y el pobre se muere de hambre. Hace poco había en las esquinas de Cali unos cuantos mendigos, unos pocos harapientos vendiendo cigarrillos. Miren hoy esas esquinas: no caben los miserables, no caben los hambrientos.
— ¿Siendo las cosas así, entonces por qué no luchan contra El Cartel de Palacio y contra los del Congreso?—, preguntó Alejandro y el hombre bajó el tono de su voz:
— Eso es más difícil—, respondió.
En el Naya encontraron cultivos de coca y ranchos abandonados momentáneamente donde hacían pasta de coca. Los trabajadores estaban escondidos esperando que regresara la tranquilidad. Luego encontraron otros ranchos donde refinaban cocaína.
La marandúa:
— Negocio de los que mandan en esta guerrilla. Cuando uno comete algún error lo castigan haciéndole destruir la selva durante seis, ocho meses. Una vez desaparece la selva, otros siembran la coca y al final del proceso, cuando está lista la cocaína, la misma guerrilla se la lleva por río hasta el Océano Pacífico, muy cerca de aquí.
(Destruyen los bosques más valiosos de la tierra, por su producción de biomasa.)
El médico Miguel Nassif se agravó y lo dejaron en uno de aquellos ranchos con Robinson.
Robinson era un guerrillero con la cabeza embombada, ojos achinados muy cercanos uno del otro, sin barba y el pelo de la cabeza aflorándole desde abajo, en el cuello, atrás; los dedos cortos, los brazos más cortos, pero parecía fuerte. Era la mula de carga. Y habla trabado: “Icos hiueútas”, decía siempre. “Un niño diferente”, dijo Alejandro y alguien lo corrigió: “No. Es un mongoloide, un retardado mental con Síndrome de Daw”.
A él lo dejaron cuidando al médico y esa noche lo azotó con su fusil de la Segunda Guerra Mundial, un fusil viejo y oxidado por la humedad de la selva, como los demás. Y le dio también coces y patadas para hacerlo caminar, a pesar de tener los testículos fuera de la piel y la carne descompuesta. Olía muy mal. Al día siguiente el médico tenía varias costillas rotas. Una de ellas le perforó uno de los pulmones.
El día veintiocho escucharon dos combates.
La marandúa:
“En el primero cayeron tres compañeros en manos del ejército. En el segundo murieron dos y fueron capturados cuatro: una muchacha de quince, una de diecisiete y otra de diecinueve, además de uno de doce años y otro de veintidós”.
Esa noche una guerrillera rodó por un risco. Dos horas después abortó. La mayoría estaban embarazadas.
Carlos García, otro de los secuestrados, fue agotándose progresivamente por causa de la angustia y se quejaba de un intenso dolor en la boca del vientre. Lo atacaba una úlcera sangrante que lo llevó hasta la anemia, a pesar de lo cual debía caminar por aquel piso de la selva entre diez y doce horas cada día. Le dijeron al que mandaba que irremediablemente iba a morir, y aquel sonrió:
— ¿Ulcera? Esa es una broma. Ricos hijueputas; hijueputas y cobardes… Y además, payasos, —respondió.
Carlos perdió veinticinco kilos en una semana y pasó de ser un hombre fuerte a un cadáver que chapoteaba en el barro. Un día lo dejaron en otro rancho de cocaína, pero se quedó con Robinson y Robinson lo azotó y luego de la paliza murió, y Robinson siguió en su cuento: quería que le regalaran los harapos, los cinturones con los cuales se ataban por las noches a los árboles, los zapatos a pesar del barro. Y cuando no le daban algo, los robaba. Pero a la vez, se robaba cosas del fogón y se las vendía: por una libra de arroz cobraba diez mil pesos, que son una fortuna.
Había allí otra joya: un negro salido de los barrios marginales de Cali. Él también estiraba las uñas. Llegó a vender una panela en quince mil pesos. Fortunas. Y se metía a las carpas donde dormían los que mandaban y sacaba cosas de sus morrales. Una noche apareció con una pequeña lata de atún y se la vendió a un secuestrado en ¡Veinte mil pesos!
El día treinta y uno llegaron a un campamento y tampoco hallaron la comida. El ejército avanzaba.
El treinta y tres, encontraron otra, también desmantelada.
Cada atardecer menos comida, más angustia, más barro, más enfermedades. Esa tarde fueron capturados por los soldados dos guerrilleros y una despensa aún más grande que la anterior. Era un punto clave por la cantidad de víveres almacenados allí. El día treinta y cinco el ejército capturó a dos guerrilleros más. La retaguardia estaba siendo diezmada prix structure gonflable.
Esa noche Alejandro rodó por un precipicio, se lesionó los huesos de un pie y se le abrió una herida arriba del tobillo. A partir de allí empezó a hincharse y a tomar colores. Aparecieron el gris y el morado en su pierna. La coloración de la muerte ascendía rápido. Simultáneamente se fugaron cuatro guerrilleros. Antes habían dicho que se sentían enfermos. Pero es que todos estaban enfermos. Todos tenían laceraciones en el cuerpo, y hongos, y pus en los rastros que les dejaba la selva en la piel. Luego del combate Alejandro escuchó las voces de algunos de ellos en la oscuridad: “Estoy sin munición”, dijo uno. Una mujer contó que por la mañana tenía cuatrocientos cartuchos pero había quemado trescientos en los últimos combates. Dos jóvenes no tenían nada. Y las armas: las armas se hallaban oxidas, las armas no iban a disparar más, decían otros.
La retaguardia fue muerta o cayó en su totalidad en manos del ejército. “Ahora la mercancía está al alcance de los militares”, comentó uno de los jefes y la marandúa lo transmitió. Al atardecer, el de la nariz con esquirlas se acercó a ellos y les dijo:
— Ustedes no serán para el ejército. Si el ejército se acerca más, los mataremos a todos. Pero a todos. Todavía tenemos munición con qué hacerlo”, y colocó un guerrillero detrás de cada uno de ellos.
En las sombras se desgajó el cielo. Doce aguaceros, una noche en que parecía que Dios los hubiese abandonado. Alejandro estaba arriba, bajo el hule de dos guerrilleras, solo, silencioso.
Día treinta y ocho. Luego de amanecer, el de la nariz subió a percatarse de su estado y él dijo que no se sentía bien pero que iba a salir adelante. No se dejaría morir. Luego habló de algo postergado:
— ¿De qué se trata? preguntó el guerrillero, y Alejandro repitió:
— ¿Qué es un secuestro?
— Ah. Todavía con eso? Un secuestro es capturar a una persona, privarla de la libertad y mantenerla presionada con maltrato.
— ¿Y una retención?
El guerrillero sonrió:
— Retención es mantener en buen estado a alguien por un tiempo determinado, cuidar de él y tratarlo bien. Y después de que colabore con la revolución, devolvérselo a sus familiares en perfectas condiciones.
Media hora más tarde subió una guerrillera.
— Alejandro no se mueve. No respira. Está muerto, dijo al regresar, y el de la nariz pareció perder el sentido.
— ¿Por qué me sucede esto a mi? ¿Por qué? ¿Por qué?
Tomó la radio y se comunicó con alguien:
— La mercancía sigue dañándose. Negocien con el gobierno la entrega de estos ricos hijueputas. Busquen negociar ya. No tenemos más comida.
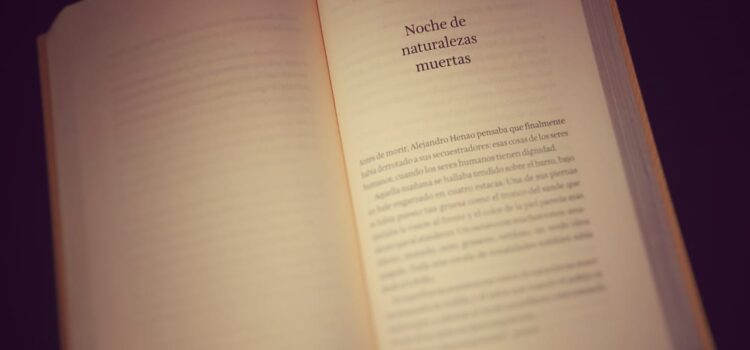
By Víctor clavijo
Excelente crónica, como siempre.gracias.
By ESNEIDER RODRIGUEZ
ME PARECE UN EXCELENTE AUTOR
By Samuel Lemus
Es necesario el fin de la guerra en Colombia, también tomar las medidas necesarias para que la población civil sea excluida y se respeten los derechos humanos y la convención de ginebra..la sociedad debe concertar un cambio de modelo que le quite la carne de cañón que son los niños y jovencitos sin oportunidades,es lo más seguro,es lo mejor para todos…